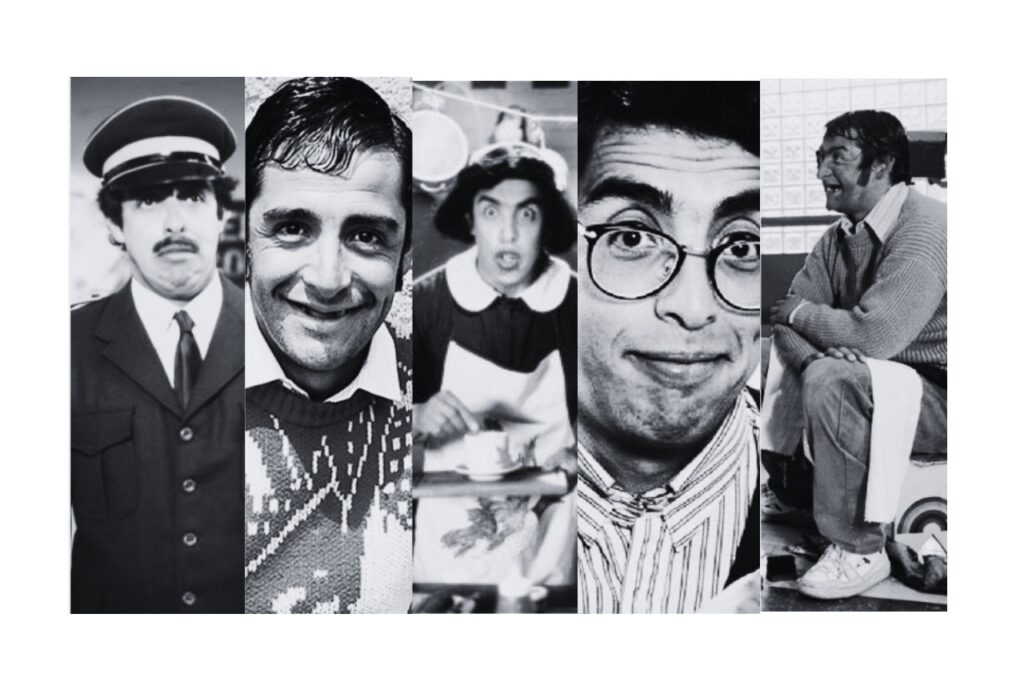Cada 6 de agosto, Bogotá conmemora su fundación, recordándonos la riqueza histórica, cultural y social de la capital del país. Este año, desde el Congreso de la República, el senador Julián Gallo Cubillos rinde homenaje a la ciudad, reconociendo su papel fundamental en la búsqueda de la reconciliación nacional y la construcción de paz sostenible en Colombia.
Bogotá, cuna de diversidad y oportunidades
Bogotá es un territorio donde confluyen millones de historias de vida, marcadas por la migración, la resistencia y los sueños de quienes la habitan. Es una ciudad que representa el país en toda su complejidad: desigualdades profundas, pero también una capacidad inmensa de movilización social, de lucha por los derechos humanos y de búsqueda de justicia social.
Un compromiso con la ciudad y su gente
El senador Julián Gallo ha destacado que Bogotá es un escenario en donde construir futuro, donde el diálogo, la participación ciudadana y la convivencia deben ser pilares para avanzar hacia una Colombia más equitativa y reconciliada.
“Bogotá nos ha enseñado que la diversidad es nuestra mayor fortaleza, que el diálogo y la convivencia son el camino para construir futuro. Esta ciudad merece paz, justicia y oportunidades para todas y todos”, expresó el senador.
Bogotá, capital de la paz y la memoria
En este nuevo aniversario, el llamado es a que Bogotá sea capital de la paz, epicentro de memoria histórica, participación ciudadana y democracia incluyente. Una ciudad que reconozca sus heridas, trabaje por cerrar las brechas sociales y contribuya a consolidar la reconciliación política en Colombia.
Currently browsing: Futuro

Bogotá celebra su aniversario: la ciudad que sueña con la paz

Santa Marta: 500 años de historia, desafíos y compromiso con los territorios
El 29 de julio de 1525 se fundó oficialmente la ciudad de Santa Marta, la más antigua aún existente en Colombia. A cinco siglos de ese hecho histórico, esta conmemoración invita no solo a recordar, sino a mirar de frente los desafíos presentes en una región cargada de historia, belleza natural y profundas deudas sociales.
Santa Marta cumple 500 años entre contrastes: una ciudad marcada por la diversidad cultural, la resistencia de sus pueblos indígenas y afrodescendientes, y una ubicación privilegiada que la convierte en destino turístico. Pero también una ciudad que reclama mayor inversión social, reconocimiento territorial y garantías para sus comunidades rurales, urbanas y populares.
Esta efeméride es una oportunidad para renovar el compromiso con los territorios, con la implementación integral del Acuerdo de Paz, con la inclusión social, y con un modelo de desarrollo que respete la dignidad de sus habitantes y el valor ambiental de su entorno.
La Sierra Nevada, corazón espiritual del Caribe colombiano, sigue siendo un símbolo vivo de sabiduría ancestral y equilibrio ambiental. Los pueblos indígenas que la habitan llevan siglos cuidándola. Sus voces deben ser parte activa de la visión de futuro de la ciudad.
Conmemorar 500 años también implica reconocer que la paz se construye desde lo local. Desde las comunidades que defienden el agua, la cultura, el territorio; desde las víctimas del conflicto que esperan verdad y reparación; y desde quienes decidieron dejar atrás el conflicto armado para contribuir con sus manos a una nueva Colombia.
Este enfoque territorial no es nuevo. Como se destaca en el artículo “Sucre en el corazón: el compromiso del senador Julián Gallo con el Caribe”, la presencia activa en departamentos históricamente olvidados y la escucha directa a campesinos, pueblos indígenas y firmantes del Acuerdo ha sido clave para fortalecer una paz con justicia social en la región. La experiencia en Sucre resuena también en Santa Marta: la paz se siembra caminando el territorio y reconociendo a sus protagonistas.
Santa Marta tiene todo para ser referente de reconciliación, desarrollo y justicia social. La historia que viene debe escribirse con los pueblos, no sobre ellos.

Sucre en el corazón: el compromiso del senador Julián Gallo con el Caribe profundo
Un compromiso constante con los territorios olvidados
El departamento de Sucre ha sido históricamente una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado, la pobreza estructural y el abandono estatal. Pero también es un territorio que resiste, que se organiza y que mantiene viva la esperanza de paz con justicia social.
Durante estos años de trabajo legislativo, el senador Julián Gallo Cubillos ha visitado reiteradamente el departamento de Sucre, recorriendo sus municipios y corregimientos, dialogando con comunidades campesinas, afrodescendientes, firmantes del Acuerdo de Paz, comunidades indígenas y organizaciones sociales que luchan por una vida digna en medio de las adversidades.
Presencia activa en el territorio: lo que hemos hecho en Sucre
En cada visita, el senador ha escuchado de primera mano las preocupaciones y propuestas de las comunidades, fortaleciendo su compromiso con una política cercana a la gente, centrada en la participación ciudadana, el cumplimiento del Acuerdo de Paz, y la defensa de los derechos sociales.
Entre las acciones destacadas en Sucre se encuentran:
- Acompañamiento a firmantes del Acuerdo en proceso de reincorporación y defensa de su seguridad.
- Participación en Cabildos Populares en Sincelejo y zonas rurales, como Chalán y Ovejas.
- Reuniones con organizaciones de mujeres rurales y líderes campesinos en la subregión de los Montes de María.
- Visitas a los corregimientos de Doña Ana y Santiago Apóstol, en el municipio de San Benito Abad, escuchando a sus comunidades rurales y liderazgos locales.
- Acompañamiento a comunidades indígenas en el municipio de San Marcos, en procesos de organización para el acceso a la tierra y el reconocimiento de sus derechos.
- Denuncia de la falta de garantías en materia de acceso a tierras, educación rural, salud y protección ambiental.
- Respaldo a iniciativas locales de economía popular, comunicación comunitaria y sustitución de cultivos.
Te puede interesar: Mujeres y tierras: justicia territorial con enfoque de género
Una nueva visita para seguir escuchando y construyendo
Este fin de semana, el senador Julián Gallo regresará al departamento de Sucre para continuar este proceso de diálogo directo y seguimiento territorial. Su agenda incluye:
- Encuentros con comunidades firmantes del Acuerdo y líderes sociales amenazados.
- Reuniones con plataformas campesinas y afrodescendientes de la región.
- Visitas a proyectos comunitarios productivos y espacios de formación política.
El objetivo es visibilizar las demandas del Caribe profundo en el Congreso, y convertir esas voces en iniciativas legislativas, control político y exigencias concretas al Gobierno Nacional.
La paz se construye con presencia y coherencia
La presencia constante en Sucre refleja una forma de hacer política distinta: cercana, comprometida y profundamente territorial. Para el senador Julián Gallo, la implementación del Acuerdo de Paz y la reconciliación no son discursos abstractos, sino acciones concretas que comienzan escuchando a quienes más han sufrido la guerra y el abandono.