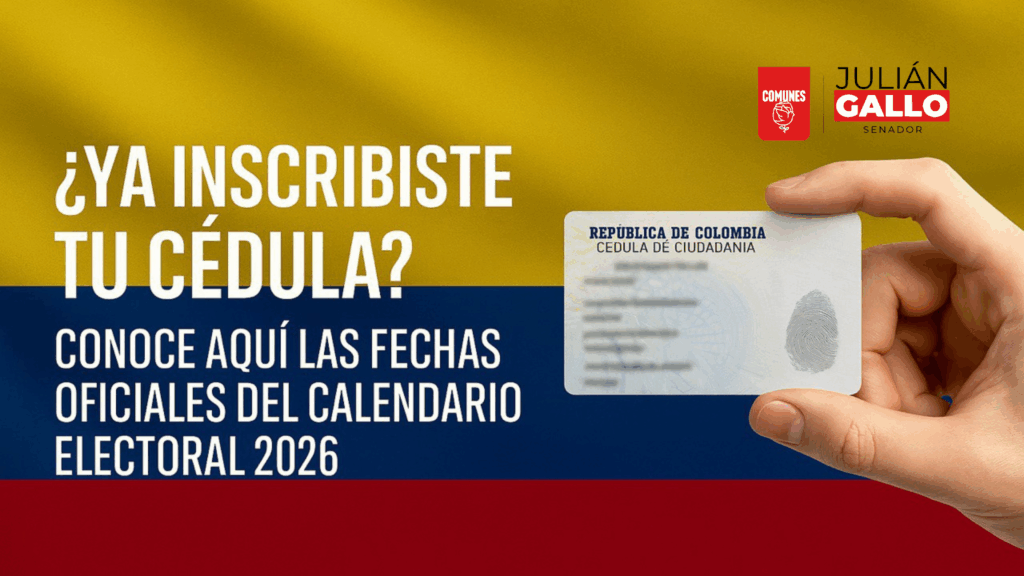La justicia agraria es una de las grandes asignaturas pendientes de la paz en Colombia. La Ley de Jurisdicción Agraria y Rural, que busca crear tribunales y procedimientos especializados para los conflictos de tierras y baldíos, continúa detenida en el Congreso, a pesar de ser un pilar fundamental de la Reforma Rural Integral y, por tanto, del Acuerdo de Paz.
Una deuda con el campo colombiano
El Acuerdo Final de 2016 fue claro al establecer que sin resolver el problema histórico de la tierra no habrá paz duradera. Hablamos de garantizar el acceso, la formalización, la restitución y la protección de los derechos del campesinado, los pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes.
Sin embargo, la falta de implementación de la jurisdicción agraria mantiene congelados cientos de procesos de formalización y recuperación de baldíos. Tal como lo reseñó El Espectador, “el decreto exige que toda actuación en materia de acceso a tierras o recuperación de baldíos pase por un juez… el problema es que la jurisdicción agraria no está en funcionamiento, por lo que cientos de procesos están detenidos indefinidamente”.
Esa parálisis no es menor: significa que el Estado está incumpliendo una de sus obligaciones centrales con la paz territorial. El propio presidente Gustavo Petro ha advertido que si el Congreso no aprueba la ley, el país se expone a sanciones internacionales por incumplimiento del Acuerdo.
¿Dónde está el obstáculo?
El proyecto ya fue aprobado en primer debate en las sesiones conjuntas de las comisiones primera de Cámara y Senado, pero no ha llegado a las plenarias. Las causas son políticas: resistencias de sectores que se oponen a la redistribución justa de la tierra, disputas sobre los alcances de la jurisdicción —en especial frente a la extinción de dominio y recuperación de baldíos— y la falta de voluntad para priorizarlo en la agenda legislativa.
Mientras tanto, las comunidades campesinas siguen esperando justicia, los conflictos por la tierra se agudizan y las brechas rurales se profundizan.
Una política de paz territorial
La creación de una jurisdicción agraria no es un asunto técnico ni jurídico. Es una política de paz territorial, una reparación estructural para las víctimas del conflicto y una garantía de no repetición. Cuando el Estado no tiene capacidad para resolver los conflictos por la tierra, ese vacío lo ocupan los actores armados ilegales, las mafias de tierras y las economías ilícitas. Invertir en justicia agraria es, literalmente, invertir en paz.
Por eso, desde mi curul insisto en que esta ley debe ser una prioridad. Cumplir con ella es honrar la palabra empeñada con millones de campesinos que creyeron en el Acuerdo de Paz y que aún esperan ver los resultados en su territorio.
Hacia una agenda de acción
- Priorizar el proyecto en el Senado, garantizando su discusión y aprobación en plenaria.
- Acompañar el trámite con una agenda territorial, donde participen comunidades campesinas, étnicas e indígenas.
- Vincular recursos presupuestales suficientes para poner en marcha los tribunales, jueces especializados y mecanismos de restitución.
- Lanzar una estrategia pedagógica y comunicativa que explique qué es la jurisdicción agraria y por qué es clave para la paz.
- Garantizar un enfoque diferencial de género, juventud y etnicidad, reconociendo el papel de las mujeres rurales, los jóvenes campesinos y las comunidades afro e indígenas en la construcción de paz.
Una ley para cumplir la palabra
La paz en Colombia no podrá consolidarse si la justicia agraria sigue relegada. Esta ley no es un trámite: es un pacto con la tierra, con el campesinado y con la memoria de quienes han sufrido décadas de despojo y abandono.
Integrarla en la agenda del Congreso no es solo un deber político: es un acto de coherencia histórica y moral. La paz no se firma una sola vez, se construye cada día, y hoy su construcción pasa por garantizar que la justicia también llegue al campo. Ahora es el momento de avanzar, sin excusas.
Por: Julián Gallo Cubillos
Senador de la República